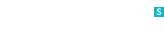Francisco de Jaso Azpilcueta nació en el castillo de Javier (Navarra) el 7 de abril de 1506, en el seno de una familia noble y guerrera que estaba al servicio del rey de Navarra. A los 19 años viajó a París para estudiar en la Universidad de la Sorbona, donde obtuvo el título de Maestro en Artes o Filosofía. El encuentro con Ignacio de Loyola en el Colegio Mayor Santa Bárbara dio un giro radical a su vida. Javier poseía grandes cualidades naturales que podrían haberse malogrado sin la providencial intervención del futuro san Ignacio; él supo ver el daño que la vanidad y la ambición estaban haciendo en ese joven, por otro lado tan bien dotado para ser apóstol. Se ha hecho famosa la frase evangélica repetida por Ignacio que ayudó a Javier a replantearse toda su vida: “¿Qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma?”.
Siendo ya profesor universitario, Javier se une al grupo de siete amigos que iniciarán junto a Ignacio de Loyola la Compañía de Jesús. Los nuevos sacerdotes se pusieron a las órdenes del papa Pablo III, a quien el rey Juan III de Portugal pedía por entonces misioneros para las Indias Orientales. San Ignacio decide enviar dos misioneros a Oriente; Javier, que no estaba entre los elegidos inicialmente, deberá sustituir a uno que cayó enfermo. De esta forma inesperada, Javier se transformará, como lo ha definido algún autor, en “el mayor misionero de los tiempos modernos”.
El 7 de abril de 1541, el día en que cumplía 35 años, Javier zarpa de Lisboa rumbo a India. Un viaje lleno de dificultades y peligros, en el que durante más de un año cuida a quienes caen enfermos durante la travesía y comparte la suerte de los más pobres. Al llegar a India, las conversiones son tantas que, según escribe en una de sus cartas, se le cansa el brazo de bautizar. Su afán evangelizador le llevará a recorrer unos 70.000 kilómetros en sus 11 años de misionero: India, Ceilán, Malaca, islas Molucas…
Japón fue un nuevo hito en el camino de Francisco Javier. Ese país, al que llega en 1949, le presenta nuevos desafíos culturales y religiosos. Tras dos años de algunos logros y no pocos fracasos, quedó convencido de que Japón solo se haría cristiano si antes se convertía el gran imperio de China. El 25 de abril de 1552 regresó a India, confiando obtener ayuda para ese nuevo viaje; pero, tras las trabas que se le impusieron, Javier solo llegó a Sancián, donde debería aguardar otra nave que le llevaría hasta Cantón. Durante esta espera en una pobre choza, Javier enferma gravemente de una pulmonía. El 3 de diciembre de 1552 muere a las puertas de China, sin cumplir su deseo de evangelizar este gran país; como diría mucho después Benedicto XVI, su misión “consistía en abrir caminos nuevos”.
Este gran misionero del Lejano Oriente fue declarado beato por Pablo V en 1619 y canonizado por Gregorio XV en 1622. Pío X lo declaró protector de la Obra de la Propagación de la Fe, y Pío XI, en 1927, Patrón universal de las Misiones junto a Santa Teresa de Lisieux.
El cuerpo de san Francisco Javier descansa en Goa, donde miles de peregrinos visitan su tumba.